Un ensayo revisado de G.Royo-Villanova en 4 entregas
PRÓXIMAMENTE
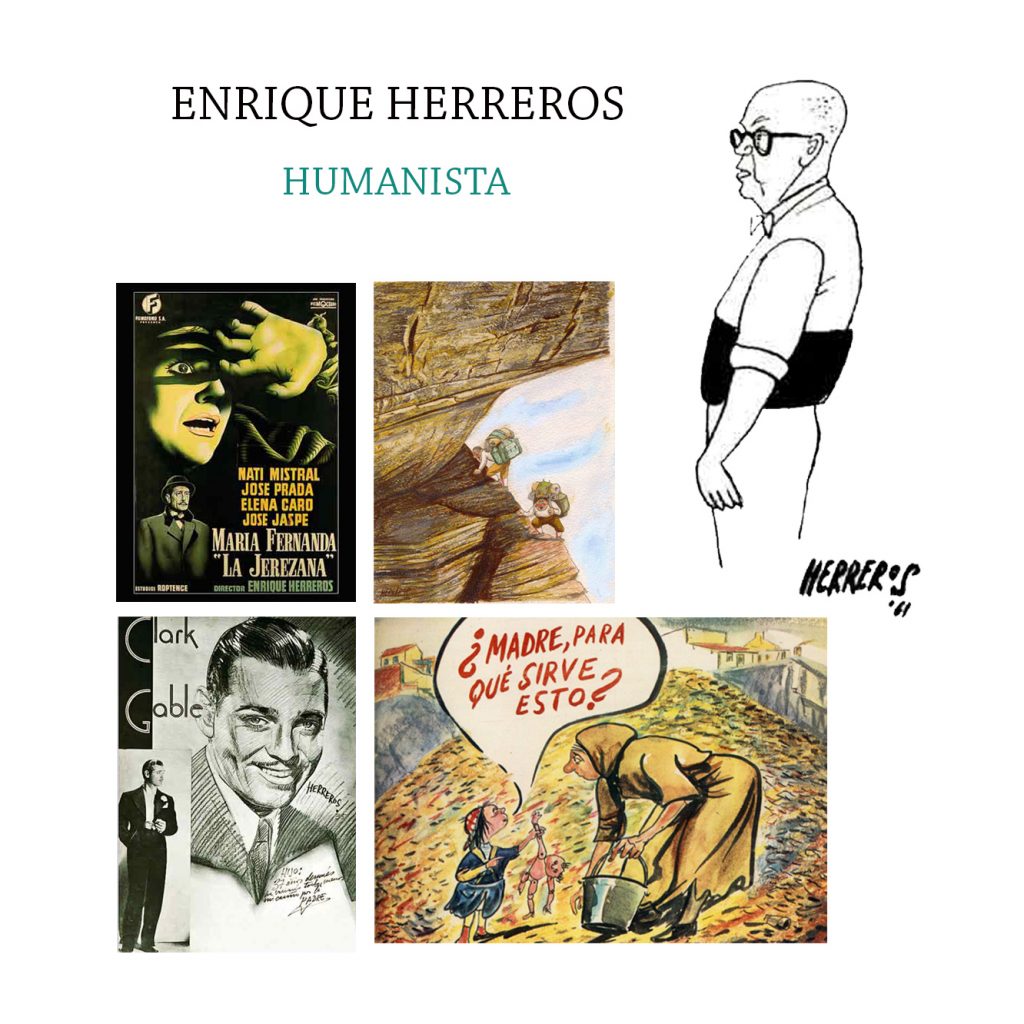

About Post Author
grvpatrimoniocultural
Guillermina Royo-Villanova (1975) Escritora y pintora. Combate la farsa y el encorsetamiento utilizando el humor como herramienta subversiva; en su discurso cuestiona lo establecido -no como invitación a la inconsciencia sino para ser consciente de otra manera-. Como continuidad a este género de vida sus poemas tratan la vida en toda la extensión de su salvaje belleza y ve en la catástrofe un motivo de conquista, sintiendo en la adversidad un motor suficiente. Como activista cultural organiza eventos culturales e imparte cursos y conferencias. Ha colaborado en La Razón (Arte), El Mundo, Yo Dona, El Cotidiano, Culturamas, Entretanto Magazine, El Imparcial, Tarántula Cultura, Pegando la Hebra y El Estado mental Radio.
1 comentario sobre «En casa de los Herreros se tocan muchos palos (I)»